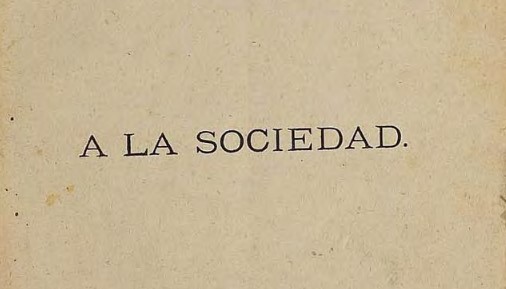Por:
José Eustasio Rivera
|
Fecha:
1925
La segunda edición de La Vorágine apareció menos de un año después de la primera, publicada en noviembre de 1924 por la Editorial de Cromos. La edición incorporó correcciones, ajustes y cambios del propio Rivera y llegó a las librerías bajo el sello editorial Minerva. La primera página anuncia que se trata de una segunda edición corregida. En la contraportada del ejemplar que pertenece a la Biblioteca Luis Ángel Arango se lee que el tomo perteneció al autor –un dato que corresponde con la dedicatoria escrita a mano por Rivera y dirigida a dos amigas personales: “A mis dilectas amigas Julia Margarita y María Luisa Corredor, en recuerdo mío y en el de mis hermanas, José Eustasio Rivera. Neiva, julio 5 de 1926”.
La editorial Minerva, fundada por Juan Antonio Rodríguez alrededor de 1912, gozó de una relativa fama en el círculo cultural bogotano de la primera mitad del siglo XX, por publicar libros académicos e históricos, y más tarde por sus colecciones de narrativa y poesía. Con esta edición Rivera inauguró una seguidilla de reimpresiones que incluían sus propias revisiones y ajustes, y que finalizó en 1928, con la quinta y definitiva edición de la novela publicada en Nueva York.
Aunque la trama de la novela se mantiene, así como los nombres de los personajes y la estructura inicial, esta segunda edición de La vorágine introduce numerosos cambios sintácticos, semánticos y de estilo. En un artículo sobre el recorrido editorial de la obra, el crítico Hernán Lozano (1988) comenta que si no fuera por su muerte, Rivera habría continuado lo que él llama una “reescritura” de la novela: “En La vorágine se da, entonces, una relación biunívoca entre los cuatro estados textuales y las cuatro ediciones autorales, cada una de las cuales representa un estado auténtico del texto, aunque ha de considerarse el de Nueva York como el texto definitivo” (pp. 75-108). También, en esta edición, se conservan las famosas fotografías de Arturo Cova, aunque con ligeras diferencias de tipografía y disposición: la primera aparece después del prólogo, mientras que en la edición de 1924 estaba ubicada antes. Así mismo, esta edición incorpora 13 erratas, 8 más que en la primera edición. Pero es en el lenguaje, en su intento por contrarrestar la “demasiada cadencia” que tanto le criticaron cuando la novela se publicó en 1924, que Rivera más se detuvo en sus revisiones y ajustes. Si en la edición de 1924 se leía, por ejemplo, “la turba agresiva rodeó la puerta” (p. 77), en esta edición se lee “afuera empujaban la puerta” (p. 72). Si en 1924 Arturo Cova decía “sí, es mejor guarecernos entre la selva, dando tiempo a que llegue Clemente Silva” (p. 339), en 1926 dice “y guarecernos en la selva, dando tiempo a que llegue el viejo Silva” (p. 308). Con cambios como esos, Rivera construyó y reconstruyó una novela cuya complejidad lingüística y temática despertó elogios y condenas, pero nunca indiferencia.
Esta edición incluye 13 comentarios críticos sobre la novela que dan cuenta de la recepción de la obra y su impacto en la esfera pública de entonces. Entre las miradas sobresale la del escritor Max Grillo, quien afirma que “La vorágine ha nacido de pie, como las obras destinadas a vivir” (p. 318). El político antioqueño Carlos E. Restrepo celebra que la novela logró “pintar a maravilla no sólo al hombre de aquellas soledades inhospitalarias, sino el alma de los llanos, de los montes y los ríos” (p. 318). Antonio Gómez Restrepo, amigo personal de Rivera, afirma que la novela “quedará como una de las obras más típicas y originales de nuestra literatura nacional” (p. 316). En una carta escrita en 1927 dirigida a Rivera y reproducida después en El Espectador, Horacio Quiroga afirmó que La vorágine es “el libro más trascendental que se ha publicado en el continente”. Desde Buenos Aires, César Dominici escribe que La vorágine es un “libro intenso, enorme, de gran dolor y de belleza descriptiva verdadera” (p. 311).