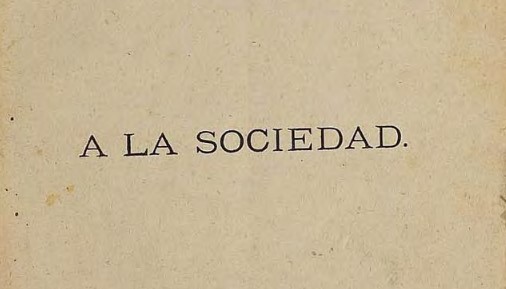Por:
José Eustasio Rivera
|
Fecha:
1924
Esta es la primera edición de La vorágine, la única novela de José Eustasio Rivera, publicada en 1924 y considerada desde entonces por buena parte de la crítica como una de las grandes novelas de la selva (Britland, 2019; Hachenberger, 2021). El libro se publicó el 25 de noviembre de 1924 bajo el sello editorial Casa de Cromos y Luis Tamayo & Cia. La editorial Casa de Cromos, heredera de la casa editorial Arboleda y Valencia, tuvo un importante papel en la edición literaria y política en la Colombia de principios del siglo XX. Allí se publicaron también De sobremesa (1925) y El libro de versos, 1883-1896 (1929), de José Asunción Silva; y Cosme (1927), de José Félix Fuenmayor, entre otras obras.
Este libro, compuesto por 340 páginas, incluye cinco erratas, una nota de propiedad del autor y una dedicatoria a Antonio Gómez Restrepo, intelectual y crítico literario, a quien Rivera acompañó en 1921 a una misión diplomática en Perú, México y Estados Unidos. Esta edición incorpora, además, tres fotografías que se mantuvieron hasta la quinta y definitiva edición de la novela publicada en 1928 por la Editorial Andes. La primera se titula “Arturo Cova, en las barracas de Guaracú (tomada por la Madona Zoraida Ayram)” y, según los críticos Eduardo Neale Silva (1939) y Monserrat Ordónez (1990), en ella aparece el mismo José Eustasio Rivera. Cova es el protagonista y narrador principal de la novela y la Madona tiene a cargo caucherías y trabajadores explotados. Algunos críticos (Neale-Silva, 1939; Bernucci, 2020) han visto en estas fotografías un intento de Rivera por dotar de mayor veracidad su relato y atizar con más fuerza sus denuncias, y también un juego entre realidad y ficción. En un artículo publicado en la revista Cromos en diciembre de 1924, semanas después de que La vorágine llegara a las librerías, el crítico Eduardo Castillo comentó: “La Vorágine es una novela visiblemente autobiográfica. Rivera mismo se encargó de divulgarlo, con ingenua complacencia, al colocar en una de las primeras páginas del libro, como retrato del protagonista, su propia y verdadera efigie. Aunque no lo hubiese revelado, siempre habría sido fácil adivinarlo en la delectación con que nos pinta a su héroe y nos narra las hazañas”.
José Eustasio Rivera terminó la carrera de derecho en 1917 y desde entonces se desempeñó como abogado, candidato político, escritor y articulista, hasta que en 1922 fue nombrado secretario de una de las comisiones encargadas de trazar la frontera colombo-venezolana. Permaneció en el cargo hasta finales de ese año y luego viajó solo por la senda del Orinoco. Atravesó los llanos, estuvo en Yavita, Maroa y Victorino, en el corazón de la selva amazónica, y enfermó de paludismo. Conoció de primera mano los horrores detrás de la explotación del caucho y denunció los excesos y las prácticas esclavistas de la Casa Arana del Putumayo. Ese mismo año, 1922, empezó a escribir La vorágine, nutrida de imágenes, personajes, experiencias y testimonios que recabó durante su travesía, al igual que de sus viajes a Orocué, donde estuvo al frente de un pleito judicial en 1918. En 1923 regresó a Bogotá, donde pasó fugazmente por el Congreso, y luego viajó a Neiva, donde terminó de escribir la novela. Un año más tarde, en 1924, volvió a Bogotá para corregir el manuscrito, publicado en noviembre.
A través del relato del viaje que Arturo Cova emprende al Casanare, pero que se extiende hasta el Amazonas brasileño, La vorágine denuncia el sistema de explotación esclavista que sostiene la industria del caucho a lo largo de los ríos Amazonas y Orinoco. Monserrat Ordóñez (1990) afirmó que la primera fase de la recepción de la novela se centró en las fronteras difusas entre ficción y realidad. Antonio Gómez Restrepo, amigo personal de Rivera, destacó la “crudeza realista” de la novela y la consideró desde entonces un auténtico documento histórico y sociológico. Luis Eduardo Nieto Caballero (1925) comentó en su columna de El Tiempo que la novela es uno de los “libros definitivos del trópico”, aunque también afirmó que pecaba por “demasiada cadencia”. El crítico Ricardo Sánchez Ramírez (1926) escribió varias notas en El Espectador atacando a la obra bajo el seudónimo de Luis Trigueros. Para Sánchez, La vorágine es “un confuso laberinto en que los personajes entran y salen, surgen y desaparecen sin motivos precisos ni causas justificativas. Faltan en ellos, por otra parte, el sentido de la lógica y trabazón espiritual”.
Con el pasar del tiempo la novela ha tenido una recepción positiva que ha confirmado su vigencia. Juan Gustavo Cobo Borda (2004), por ejemplo, apuntó: “¡Qué actual La vorágine y qué desolada su relectura! Se puede sustituir caucho por coca y ahí sigue inalterable el mismo mundo que pinta y denuncia” (pp. 146-148). Por su parte, Antonio Caballero escribió en el prólogo a una edición de la novela publicada en 2015 por el Ministerio de Cultura que La vorágine “es la gran novela de Colombia. [...] Noventa años después, la Colombia que pinta sigue siendo igual. Sólo ha cambiado la selva devoradora, que hoy es urbana porque hemos talado la otra” (p. 10).