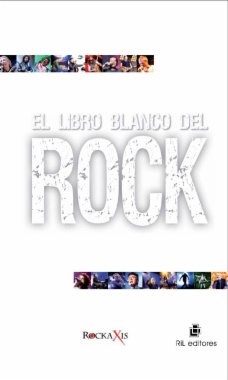Por:
Centro Nacional de Memoria Histórica
|
Fecha:
2015
La historia del Catatumbo, y especialmente de Tibú, ha estado signada por su ubicación estratégica en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela y por contar con innumerables riquezas naturales renovables y no renovables. El pueblo indígena Barí es la víctima más antigua del ingreso de actores, de los conflictos y de las transformaciones del territorio. Su exterminio y desterritorialización fue amparado por el compromiso “legal” de proteger a las multinacionales beneficiarias de la Concesión Barco del “arco y la flecha” indígena.
Desde los años ochenta comenzaron a tenderse nuevas fibras de la violencia, las que en apenas tres décadas lograron entramar un territorio con paisajes, economías y actores nuevos: el petróleo, la coca, la política antidroga, la agroindustria de la palma y el auge minero energético. En su entramado fue sustancial el “paraguas legal” de la Defensa Nacional y la Doctrina de Seguridad Nacional, las Convivir y la Política de Consolidación Territorial.
La comisión de treinta masacres de cuatro o más personas y el desplazamiento de más de treinta y cuatro mil entre 1997 y 2004 conllevó una profunda reestructuración territorial. En la última década terratenientes, empresas palmeras y políticos adquirieron masivamente tierras en las que se instalaron cultivos de palma de aceite y proyectos minero energéticos. Como se cuenta en este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar del horror y las transformaciones del territorio, tibuyanos y tibuyanas construyen un vigoroso tejido social para retornar y permanecer en él, a la vez que demandan el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violencias.